Descripción
En este texto, la Profesora María Jesús Benedet perfila, para una audiencia de lengua española, la disciplina denominada neuropsicología cognitiva, sus métodos y sus principales resultados. Un prólogo para un texto de estas características podría considerar cuestiones como «¿Qué es la neuropsicología cognitiva?» o «¿En qué se diferencian las características distintivas de esta disciplina de las de otros acercamientos a las relaciones cerebro/conducta?» Los egipcios conocían, sin duda, que el cerebro y la conducta están relacionados: El papiro quirúrgico de Edwin Smith, que data de 1700 a.c., describe claramente alteraciones del lenguaje como consecuencia de una lesión cerebral debida a un traumatismo craneoencefálico.
Más de un milenio después, el corpus Hipocrático $año 425 a.c., aproximadamente$ afirma que todas las funciones mentales tienen su sede en el cerebro: Algo que debería ser conocido por todos es que la fuente de nuestro placer, nuestro contento, nuestra risa y nuestro divertimento, lo mismo que nuestra pena, nuestro dolor y nuestras lágrimas, no son sino manifestaciones de nuestro cerebro. Especialmente éste es el órgano que nos permite pensar, ver y oír, y diferenciar lo feo de lo hermoso, lo malo de lo bueno, lo placentero de lo desagradable… El cerebro es también la sede de la locura y del delirio, de los temores y los sustos que nos asaltan, con frecuencia por la noche, pero, a veces, incluso durante el día, en él reside la causa del insomnio, del sonambulismo, de los pensamientos que se nos van, de las obligaciones olvidadas y de las excentricidades.
Sin embargo, ha habido que esperar otros dos milenios para que se descubrieran relaciones relativamente fiables entre el daño en un locus particular del cerebro y la naturaleza del déficit mental resultante $afasia, agnosia, amnesia, apraxia…$. Esta primera edad de oro de la neuropsicología $de 1861 a 1919$, asociada con los nombres de Bastian, Bianchi, Broca, Charcot, Déjerine, Goldstein, Jackson, Liepmann, Lissauer, Pick, Poppelreuter y Wernicke, es contemporánea de las principales publicaciones de Santiago Ramón y Cajal $1852-1934$ que establecieron los cimientos de la moderna neuroanatomía.
Pero la sofisticación continuamente creciente de nuestro conocimiento de la forma y de las conexiones de las células nerviosas no siempre ha ido acompañada de una comprensión comparable de las funciones cognitivas cuya materialización neurológica subyacente se estaba buscando. ¿Cómo podemos descubrir las estructuras neuronales que sustentan el lenguaje o la memoria si no disponemos de una explicación válida de la naturaleza de esas funciones mentales? Con respecto al lenguaje, los tipos de cuestiones que se plantean incluyen cuál es la forma más idónea de describir la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica del lenguaje natural. Y viene entonces la cuestión de cómo despliega esas representaciones en la producción y la comprensión del lenguaje el hablante/oyente sano. Con respecto a la memoria, podríamos preguntarnos cuántos tipos diferentes de memoria es capaz de diferenciar una teoría psicológica $memoria a corto plazo frente a memoria a largo plazo, memoria de los eventos pasados frente a «memoria» de lo que tenemos que hacer en el futuro…$. Y luego están las cuestiones referentes al grado de eficiencia de esos diferentes «almacenes» de memoria o a la mejor manera de recuperar la información contenida en ellos.
Vemos, así, que, antes de estar en condiciones de investigar cómo se ejecutan físicamente en el cerebro los componentes de la cognición $y sus interacciones$, es necesario disponer de explicaciones plausibles, apoyadas en datos empíricos, acerca de la organización psicológica de las funciones cognitivas. En resumen, como Lev Vygotsky señaló en una ocasión, muchas investigaciones acerca de la localización de las funciones cognitivas «no lograron una solución adecuada del problema debido a la ausencia de un análisis psicológico estructural de las funciones que intentaban localizar». El renacimiento de la psicología cognitiva en los años sesenta, marcó el camino a seguir. La muerte del conductismo, el nacimiento de la gramática transformacional y la inspiración de la teoría de la información y de la ciencia computacional provocaron un interés renovado por la «mente».
Los psicólogos experimentales se sintieron motivados a proponer y evaluar modelos cognitivos de competencia y ejecución capaces de realizar tantas «computaciones mentales» como requirieran las tareas y apoyaran los datos empíricos. La neuropsicología cognitiva experimentó, a su vez, un renacimiento entre los años sesenta y setenta, en parte bajo el impulso de los mismos factores que habían revitalizado la psicología experimental. La meta general de la disciplina consiste en lograr la integración de la neuropsicología clínica $la descripción, basada en principios científicos, de los déficit originados por una patología cerebral, en su mayor parte, demostrable$ y la psicología cognitiva normal $la construcción y la validación empírica de modelos generales de funciones mentales complejas$. El carácter distintivo de la neuropsicología cognitiva reside en el intento explícito de interpretar los déficit de la cognición en relación con los modelos formales de procesamiento de la información de los sistemas $cerebro/mente$ normales. Desde esta perspectiva, el estudio de las patologías de la cognición cumple un triple propósito: 1$ El fraccionamiento neuropatológico de la cognición impone fuertes restricciones a las teorías del sistema normal.
Las llamativas disociaciones entre funciones preservadas y dañadas, que se observan tras el daño cerebral, inFUNDAMENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA NEUROPSICOLOGÍA COGNITIVA 18 dican que las habilidades conductuales observables no pueden ser analizadas en bloque, como si fueran manifestaciones de una única función subyacente. 2$ La interpretación de la ejecución patológica por referencia a la teoría normal permite al investigador ir más allá de la mera descripción de la sintomatología, para explicar los procesos subyacentes que están afectados. 3$ En todo sistema complejo, fallos y errores manifiestos idénticos pueden proceder del mal funcionamiento de componentes subyacentes diferentes.
Estas ambigüedades han de ser resueltas poniendo en relación los patrones de ejecuciones alteradas y preservadas con componentes específicos $y justificados$ del sistema de procesamiento de la información. Los primeros progresos se hicieron en la descripción y la interpretación de las alteraciones de la lectura y de la memoria verbal a corto plazo. Pero el enfoque característico de la neuropsicología cognitiva colonizó progresivamente todos los dominios clásicos de la neurología conductual: alteraciones del lenguaje, reconocimiento de caras y objetos, cálculo, procesamiento espacial, praxias, memoria episódica y planificación y control ejecutivo. Los primeros trabajos que cartografiaron la ejecución de pacientes individuales en los modelos $normales$ del dominio afectado mostraron rápidamente que los complejos de síntomas al uso en neurología conductual $afasia de Broca, dislexia con disgrafia, amnesia retrógrada, agnosia asociativa, apraxia ideativa…$ se fraccionaban en una amplia variedad de formas clínicas diferenciadas $y teóricamente significativas$.
Además, el conocimiento del locus de la lesión $el correlato tradicional de los síndromes conductuales$, resultó ser irrelevante para la descripción de los déficit cognitivos inducidos por la patología correspondiente. La neuropsicología cognitiva «radical» logró pronto un éxito notable debido a su capacidad para comprender la estructura de las funciones mentales afectadas y para promover cambios justificados en los modelos de cognición normal. El trabajo actual continúa profesando, en amplia medida, una clara desconfianza en los síndromes $excepto en tanto que abreviaturas clínicas$. Los estudios de caso único continúan desempeñando un papel supremo en la innovación teórica y en la fundamentación científica de la confirmación y la refutación de los modelos cognitivos.
No obstante, en la actualidad se reconoce la importancia de los estudios de grupo cuando, por ejemplo, la magnitud de los efectos es pequeña o cuando se requiere un análisis correlacional de patrones de ejecución afectada y preservada. También ha crecido el interés por la localización neuroanatómica y neurofisiológica, ampliamente motivado por los recientes avances en las imágenes cerebrales funcionales $PET, RM-f y EMG$. En consecuencia, podemos concebir la esperanza de que un día las técnicas de neuroimagen y los procedimientos de análisis $incluyendo el cálculo de conectividad funcional o efectiva entre regiones cerebrales$ permitan abordar más directamente la arquitectura funcional de la cognición y sus alteraciones.
Espero, y estoy convencido de ello, que este libro de la Profesora María Jesús Benedet estimulará a los investigadores de lengua española a hacer una contribución sustancial al mayor desarrollo de la neuropsicología cognitiva. Como escribió Ramón y Cajal en su autobiografía Recuerdos de mi vida, «… La naturaleza viva, lejos de estar drenada y exhausta, nos oculta inconmensurables tramos, grandes y pequeños, de territorio desconocido. Incluso en los campos aparentemente más estudiados quedan todavía muchas cosas ignotas por aclarar». En ninguna situación es esta observación de Cajal más cierta que en el estudio de las funciones mentales superiores del cerebro humano.

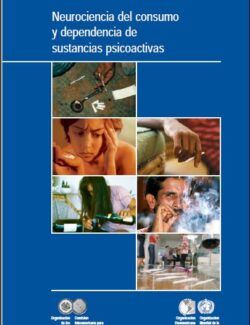

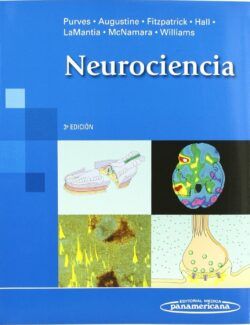
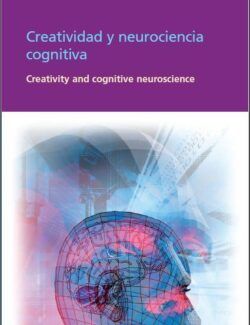
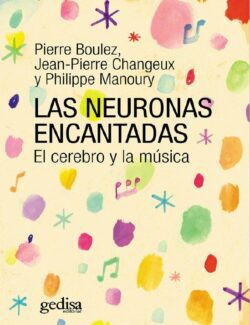
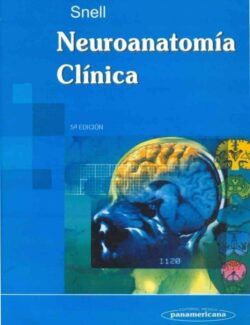
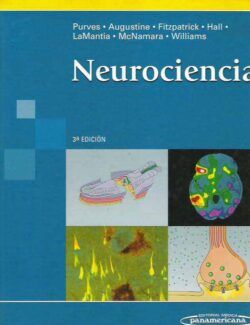
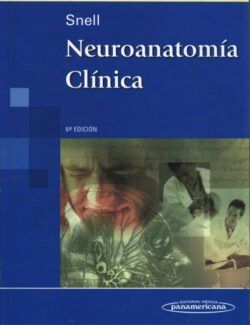
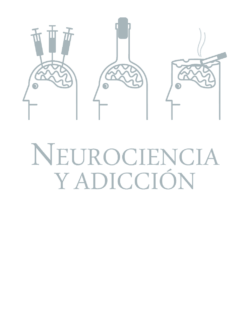

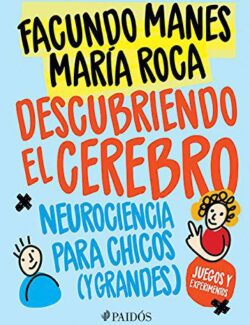
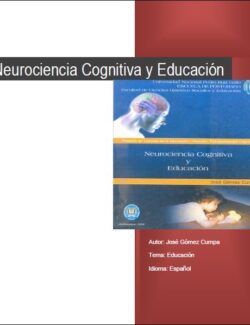
¿Qué piensas de este libro?
No hay comentarios